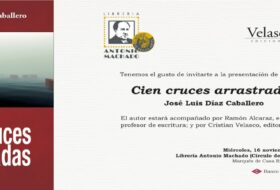Desde hace diez años la AEN organiza la «cena benéfica a favor de la Asociación Gijonesa de Caridad (Cocina Económica)» para aportar una pequeña colaboración en la gran labor solidaria que esta entidad benéfica ofrece cada día en la ciudad de Gijón. Todo lo que se recauda en este evento, la AEN le dona íntegramente a «la Cocina Económica».
La Asociación Gijonesa de Caridad es una asociación sin ánimo de lucro que fue creada en febrero de 1905 para atender las necesidades básicas (comida, alojamiento y vestido) y proporcionar asistencia social a la población más necesitada, promocionando a las personas. En concreto, sus orígenes se remontan al año 1890, fecha en la que nace La Cocina Económica, primer comedor social que se inauguró para intentar solventar los problemas surgidos en aquellos tiempos de necesidad extrema.
Unos años más tarde, en 1905, se crea la Asociación Gijonesa De Caridad, aunque el pueblo siguió llamándola «La Cocina Económica». Con el paso de los años, ha transformado sus instalaciones y servicios y se ha ido adaptando a las nuevas necesidades, aplicando una calidad humana y material a todas las personas necesitadas en riesgo de exclusión social.
Dentro de este evento, se realiza la lectura de un relato creado por el escritor asturiano Carlos Fernández Salinas, cuyo título es Lanzamiento de almohadillas.
A continuación compartimos con todos vosotros dicho relato, copiando íntegramente su contenido, esperamos que os guste.
LANZAMIENTO DE ALMOHADILLAS
Carlos Fernández Salinas
_______________________________________
El deseo es el origen del sufrimiento
Siddharta Gautama
________________________________________
Hoy es mi última noche aquí. Mañana mamá y yo saldremos por esa puerta y volveremos a casa. La madre Celia dice que las puertas son lo que hacen egoístas a los hombres, que cuando las cerramos, decimos: «Todo lo que hay ahí dentro es mío». También dice que el hombre que inventó la puerta, ese día mejor se hubiera quedado en la cama con un dolor de muelas. La madre Celia siempre anda dándole vueltas a este tipo de cosas. Muchas no acabo de entenderlas pero yo hago como que sí, que no quiero que piense que a mis nueve años soy una niña tonta.
Decía que mañana volveré a casa. Estoy contenta porque por fin podré dormir en mi cama, pero a ellas las voy a echar mucho de menos. Me parece increíble que solo hayan pasado unos días. Todo comenzó cuando en el recreo mi profesora me preguntó si me pasaba algo, que desde hacía un tiempo me encontraba triste. Por mucho que negué con la cabeza no pude evitar sonrojarme. Entonces vino la pregunta que nunca hubiese querido oír: «¿Por qué llevas puesto el mismo vestido desde hace tres días?». No pude más y me eché a llorar. ¿Cómo decirle a tu profesora que mamá y yo habíamos dormido las dos últimas noches en la estación de autobuses? Si se enteraban los otros niños se pasarían el resto del recreo burlándose de mí.
Al ver cómo las lágrimas recorrían mis mejillas, mi profesora dejó de hacer preguntas. Cuando mamá vino a buscarme la profesora la llevó a un aparte mientras yo me quedé leyendo un libro en clase.
Una hora más tarde volvieron a por mí. Mamá traía los ojos hinchados, como cuando llora a escondidas para que yo no la vea. Con ellas venía la directora, quien nos llevó a las dos en coche hasta su casa. Mientras yo merendaba, la directora no dejaba de hacer llamadas por teléfono. Mi madre la miraba por el rabillo del ojo. Al final nos subimos de nuevo al coche. Recuerdo que se había puesto muy oscuro y que llovía. Las ruedas de los coches levantaban remolinos en los charcos. Yo temía que nos fuera a dejar de nuevo en la estación de autobuses para que pasáramos la noche, pero por fortuna nos trajo a esta casa.
Aquí viven la madre Celia y sus compañeras. Aunque algunas de ellas parecen serias, en realidad lo que ocurre es que están muy concentradas en su trabajo. Estos días he ayudado a la madre Amparo a preparar la comida. Usamos unas enormes cacerolas donde echamos kilos y kilos de patatas, porque aquí viene a comer mucha gente. La madre Celia les llama «sus invitados». Muchos comen en silencio, mirando a la jarra del agua. Como hay tantas comidas por servir, y las compañeras de la madre Celia son pocas, vienen personas a echarles una mano, y yo me sumo a ellas. Algunos de los comensales me mesan el cabello y sonríen por un instante. Me encanta robarle una sonrisa a una persona triste. Con mamá juego a eso y siempre acabo ganando. Cuando mamá sonríe se le ilumina la cara y está mucho más guapa. Si las personas sonriéramos más a menudo, nos gustaríamos más los unos a los otros.
Yo le digo a la madre Celia que tienen que ser millonarias para poder tener todos los días a tantos invitados, que esto parece el banquete de un palacio. La madre Celia se ríe y responde que sí, que son millonarias, pero en deudas. Y entonces yo le pregunto de dónde sacan tanto dinero para comida, y ella me responde que de las almohadillas. «¿Almohadillas?». Sí, de las almohadillas de los estadios, esas que los espectadores usan para ver más cómodos los partidos, y, a cambio, nos dan un donativo. Lo malo es que si se enfadan con el árbitro se las lanzan a la cabeza. Yo pienso para mí: ¡Pero qué tontería! ¡Quién va a pagar por una almohadilla para lanzarla por los aires, con lo frío que debe de estar el asiento en invierno! Para mí que la madre Celia me quiere tomar el pelo, pero se olvida de que ya tengo nueve años.
Hoy cuando me levanté por la mañana vi que mamá no estaba en la otra cama. Sé que no es normal en una niña de mi edad, pero me entró una angustia muy grande y comencé a llorar. Al momento vino la madre Celia a consolarme. Se sentó en la cama y me acomodó la cabeza en su regazo. ¿Dónde está mamá?, le pregunté sorbiendo los mocos, y ella me respondió que había salido temprano a solucionar un asunto pendiente. «Pero, ¿sabes?, aunque seas ya un poco mayorcita para hacerlo, no me ha importado escucharte llorar. Hace muchos años trabajé con niños que habían sido abandonados por sus padres. Aquello te rompía el corazón, te lo aseguro. ¿Y sabes qué era lo más triste? Ver cómo por las noches, cuando esos niños se despertaban, incluso los más pequeños, nunca lloraban. Te los encontrabas en la cuna, con los ojazos abiertos, esperando pacientemente a que ocurriese algo. Te preguntarás por qué no lloraban esos niños como hacen el resto de chiquillos. Porque esos niños desde bebés han aprendido que por mucho que lloren nadie acudirá a arroparles». Cuando la madre Celia terminó su historia, sentí una vergüenza enorme, y me prometí que la próxima vez apretaría fuerte los labios para no gimotear.
Mamá regresó muy tarde. Cuando me vio correr hacia ella se agachó para recibirme con sus brazos.
—Mañana volvemos a casa —dijo colmándome a besos.
Aquello me pilló desprevenida. Solo habían pasado unos días, y ya me había olvidado de mi otra vida, la vida que llevaba fuera de la casa de la madre Celia. La vida en la que mi madre quiere sonreír y no puede.
—¿Y el…?
Mamá me abrazó tanto que me costaba respirar.
—No te preocupes, cielo. Él no estará.
Dejé que mamá terminara de abrazarme como si yo fuera un oso de peluche. Su sonrisa compensaba sobradamente el estrujón. Si él no está en casa, no podrá hacerla llorar.
Mamá ha apagado la luz. Ya dije que mañana nos vamos. A la hora de despedirme le diré a la madre Celia que cuando sea mayor y tenga dinero, iré al estadio y alquilaré cientos de almohadillas para que se sienten los niños, pero antes les advertiré que ni se les ocurra lanzárselas al árbitro, que podrían hacerle daño. También le diré que cuando me compre una casa mantendré en todo momento las puertas abiertas, como hacen ellas, mejor aún, le venderé las puertas a un chatarrero, que en mi casa no haya puertas, que todas las personas que lo necesiten puedan entrar a cobijarse. Nadie tendrá que dormir en la estación de autobuses. NADIE. Y yo cocinaré para ellos, como hace la madre Amparo, pero sin tanta zanahoria y puerro, no vaya a ser que no les guste y no vuelvan. Todo eso haré, madre Celia, y tú estarás orgullosa. Y si no me llega el dinero venderé camisetas con la frase que cuelga de la cabecera de esta cama. Como la escribió un chino, no la entiendo del todo, aunque me siento muy bien cuando la leo. Espero que mamá no se despierte si enciendo la luz de la mesita. Aquí está:
“La generosidad tiene el poder de transformar al mundo: al hacer visible la virtud, las personas la perciben y se contagian”.
Me la aprendo, madre Celia, y antes de despedirme, te la recito de carrerilla.
—Fin—